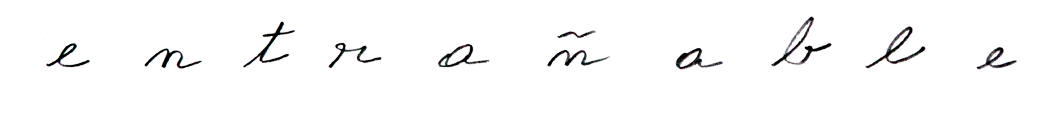Antonia, mi abuela; la madre de mi madre, la bisabuela de
mis hijos, la tatarabuela de los hijos de mis hijos. La hija de Sabina, la hija
de su madre. Mi abuela, antes que nada, "era" sus cuentos. Era una
historia formada por retazos que podían variar según quién los narrara, mi
madre –su hija- o ella misma. Las historias de su vida en Córdoba, en Buenos
Aires antes de su llegada a Montevideo, las historias de sus hermanos, las de
sus padres, las de su esposo, las de su "casi" muerte, eran
cambiantes. Un día inventé una historia para mi abuela y llené un vacío -sin
evidencias. Podría ser que así no necesitara más pasado certificado, más
ancestros, más certezas. (Pero, quién sabe).
"La historia apócrifa"
La señal del toro negro fue el incendio. Un mensaje seguramente incomprensible para mis padres, para los adultos que se pasaban los baldes de mano en mano, en una especie de baile tenso y controlado. Un baile de ida y vuelta, pensé, y escondida atrás de un árbol miré los baldes chorreantes que emergían del hueco oscuro del aljibe y salpicaban los cuerpos sudados y la tierra caliente.
El incendio me aterrorizó y me fascinó. Los ojos me ardían y el rocío me mojó los pies descalzos, el olor acre del humo espeso se me pegó a la piel. Esa noche vi la figura del toro negro en lo alto de la sierra. Levantó con los cascos una polvareda espesa y oscura que se confundió con el humo negro del incendio. Bramaba furioso. Le conté a Jacinto que había visto el fuego que escupía por los ollares, los ijares temblando, la mandíbula babeante. Me abrazó, sin contestarme.
Los desastres que dejó el incendio se fueron acomodando y la vida retomó su ritmo. Un día como todos, mi padre preparó el carro y salió para el pueblo en uno de sus periódicos viajes. No volvió más. Los que estaban cerca y vieron todo, lo contaron. Subió de un salto al carro cargado, ya pronto para volver y la yegua se sobresaltó, tironeó, y movió hacia adelante el carro con brusquedad. Mi padre perdió el equilibrio, trastabilló, y cayó para atrás. Se escuchó un golpe seco, el mal golpe que lo desnucó. Los que lo contaron, hicieron distintas conjeturas: que a la mora la picó una avispa desorientada, que había comido algún yuyo malo que la enloqueció, que tenía espinas de la cruz enredadas por debajo del cinchón, que la cincha estaba floja y le cosquilleó las verijas. Yo sabía que había sido el toro negro, el toro que respiraba fuego el que lo empujó, con la fuerza de su espíritu maligno. Jacinto también lo supo, y compartimos en silencio la certeza y el miedo de conjurar más desgracias con palabras.
En esos días, mi madre comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas resbalaron una tras otra, surcando sus mejillas. Lloró en las tardecitas, a la hora de la siesta, durante los atardeceres anaranjados y calientes, en las tardes de lluvia y también cuando no llovía. Cuando aparecía por las mañanas en la cocina a preparar el desayuno, ya tenía los ojos hinchados y enrojecidos. En los rincones aparecieron misteriosos charquitos salados que yo lamía a escondidas, en un pueril intento de incorporarla.
En las tardes sofocantes de verano nos sentábamos bajo la parra cargada de racimos negros que nos regalaban un perfume dulzón, y Jacinto nos hacía los cuentos del Torito Bayo, el ángel bueno que siempre lleva dulces para consolar a los niños pequeños, el único que con su mezcla de astucia y valentía era capaz de enfrentarse al toro negro. Al escuchar la voz un poco ronca que se enredaba con el zumbido de los moscardones y de las chicharras, conseguía olvidar por un rato el llanto silencioso, la figura de mi madre cada vez más difusa y transparente, los ojos rodeados de una aureola violeta.
Un día no se despertó más. Por llorar demasiado fue poco a poco encontrando un camino de agua que recorrió buscando –quién lo sabe- a mi padre, o un pañuelo, o una realidad más soportable que la que conocía. Durante mucho tiempo esperé que regresara. Los días de lluvia fijaba con fuerza los ojos en las nubes oscuras y tormentosas, de tintes azulados. Les rogaba que la llovieran y claramente la veía rehacerse, reaparecer con un aire traslúcido, cargada de regalos celestiales, gesticular brevemente como si intentara decir algo, para desvanecerse de inmediato entre la bruma.
El día en que mi madre se evaporó fue un día de desconcierto y de vértigo frente a los acontecimientos que se enredaban formando una trama inalterable y oscura. El ataúd, el siseo insistente de los susurros apretados, el olor a grasa de las velas al quemarse mientras se derretían chorreando gotas espesas de sebo ennegrecido. Unas manos me mojaron la cara y humedecieron el pelo, lo peinaron en una cola de caballo estiradísima que hizo que me ardieran las sienes. Sin que se me ocurriera oponerme, hice lo que me dijeron; abracé a mis once hermanos uno por uno, recibí besos y abrazos y caminé siguiendo a la dueña de la mano fría y seca que apretaba la mía hasta subir a un coche. Después, un viaje muy largo. Dormí de a ratos. Recuerdo los tuquitos diseminados por el campo que titilaban como estrellas, el despertar del cuerpo entumecido y dolorido por el traqueteo permanente del coche, la luz cegadora del sol que me obligó a parpadear y a refregarme los ojos por un rato.
Los años del convento transcurrieron entre faldas largas de hábitos susurrantes. Aprendí a leer y a escribir, a tejer y a bordar, a cocinar, limpiar, lavar, planchar, a cantar y a rezar. Rezábamos de mañana, de tarde y de noche, por los buenos y los malos, por los conocidos y los desconocidos, siempre encomendándonos a Jesús. Disfruté del frescor que guardaban los muros del convento en los veranos hirvientes, de la tibieza de la cocina enorme donde me refugiaba en los inviernos, de los rezos y los cánticos.
Una mancha empañó la paz blanda de mi niñez: una mancha roja de sangre de menarca, que se continuó en una gota que corrió imperturbable a lo largo de mi pierna flaca de doce años. La miré deslizarse, contornear la rodilla huesuda, y confirmar así mi entrada a la categoría aún incierta de mujer adulta y fértil. No supe alegrarme ni compartirlo, y logré ocultar por un tiempo el acontecimiento. Pero mi cuerpo cambió confirmando mi mutación. Entre emocionada y orgullosa analizaba mis pequeños bultos hinchados de frente y de perfil, la curva de mi cintura, la redondez de mi cadera, el pubis y las axilas cubriéndose de una pelambre oscura y suave. Encerrada en mi habitación observaba deslumbrada mi cuerpo desnudo reflejado en el vidrio de la ventana.
Cuando tuve la edad adecuada, me faltaba poco para cumplir los catorce años, las monjas arreglaron todo para que yo fuera a Buenos Aires, como criada a una casa de familia, como ayudante de la institutriz. Yo no quería dejar el convento, pero no hubo súplicas ni llantos ni promesas que las convencieran, esas eran las normas y yo las conocía. En esos días miré más fijamente las nubes conteniendo la respiración, concentrando toda la fuerza de mi desesperación -el cuerpo tenso, la mandíbula apretada- en un vano y último intento de bajar a mi madre, recuperarla del agua, hasta que los ojos me ardieron.
El viaje en tren me deslumbró, aunque había aprendido geografía no sabía que el mundo se sentía tan grande y Buenos Aires todavía más, estaba perdida y apabullada. La señora de la casa nos recibió con amabilidad, las monjas que me acompañaron se despidieron con un fuerte abrazo, asegurándome que Dios estaría siempre conmigo. Hasta ahí llegaba su deber y sus posibilidades de ayudarme, mi vida ahora dependía de mí, y de Su voluntad, estaban seguras de que saldría adelante, pues me habían educado en el amor a Él, enseñándome a aceptar Sus decisiones, y tenía brazos fuertes y manos que estaban adiestradas para trabajar. No lloré, un poco porque nunca fui muy llorona -sabía que el llanto prolongado puede hacerte desaparecer-, y otro poco porque tenía claro que no me serviría de nada.
Mi única alegría eran los niños, que despertaron en mí una ternura maternal; cuerpos pequeños, tibios y perfumados a los que debía bañar, peinar y alimentar, cantarles canciones de cuna para que durmieran apacibles. Siempre tenía tareas para hacer. Cuando los niños estaban a cargo de la institutriz, que les enseñaba poemas en francés, a lavarse en francés, a comer en francés, yo estaba lavando ropa, o cosiendo, o planchando. Pero esa actividad interminable me ayudó a olvidar mis tristezas y a sentirme fuerte, así que comencé a pensar que las monjas tenían razón.
Cada vez que me daba vuelta sentía los ojos pegados a mi cuerpo como algo tangible, la mirada brillante de ojos entrecerrados de gato montés. El cochero –Giovanni- era un hombre grande que podría ser mi padre. Me contó que su mujer y su hija trabajaban de cocineras en otra casa de familia, que eran italianas como él, pero no hablaban casi español. Era el único que estaba contento con mi presencia. Casi todos los integrantes de la servidumbre me miraban con desconfianza. Un día, cuando yo volvía a la casa cargando el canasto de ropa seca, Giovanni me esperó atrás del cerco de rosas, cortó una y me la ofreció: “así de suave debe ser tu piel”, dijo, acariciando con los pétalos mi mejilla; fue casi un susurro que siguió resonando en mi oído. El eco de su voz dejó mi piel -¿suave como pétalos de rosa?- erizada como la piel de una gallina desplumada, sin entender mis rodillas flojas ni ese temblor que me recorrió el cuerpo, ni mis ojos hipnotizados que lo buscaron.
Giovanni era amable, era el único que se me acercaba, me ayudaba a cargar los canastos llenos de ropa, me alcanzaba baldes de agua al fregadero, decía que su hija era arisca y tímida, que no podía abrazarla como a mí, sentarla en sus rodillas y mimarla como le gustaría, que me sentía más su hija que a la propia. Yo estaba feliz cuando estaba con Giovanni, porque me quería y me trataba con cariño.
Ya era tarde, la noche estaba calma. Giovanni me dio las buenas noches y me abrazó, me pasó una mano por el pelo. Me sentí protegida en el abrazo, me despertó recuerdos muy antiguos, como cuando era muy chiquita y me adormecía entre los brazos de Jacinto, intentando que el sueño no me venciera para escuchar el final del cuento, el ya conocido final feliz que ansiaba escuchar, una y otra vez. Su respiración agitada resonó contra mí y me apreté contra él, complacida por la sabiduría de mi cuerpo, que recibía y exigía, gimiendo y envolviendo.
Comencé a sentirme mal, las tareas se me hicieron muy pesadas, sentía fuertes calambres en el vientre y tuve una intensa hemorragia que me duró diez días, nunca mis períodos habían sido tan abundantes ni dolorosos. Temblaba de fiebre y veía a mi madre y a mis hermanos, con repentina claridad reconocía los rostros que durante tanto tiempo se habían negado a acudir a mi memoria, recordé todo lo que había olvidado con la paciencia de los niños y entendí verdades ignoradas. En medio de mis alucinaciones aparecía el toro negro, transmutándose en Giovanni y en mi padre alternativamente y me montaban, los tres en uno, y yo crecía como una gran Madonna oscura, mi pelo negro y lacio envolvía al toro, mis manos se juntaban en actitud de devoción y me elevaba al cielo nocturno, entre relámpagos de luz cegadora. No sé cuánto tiempo estuve postrada, flotando en el más allá. Un día amaneció claro y mejoré: había perdido diez quilos, apenas me sostenía en pie y balbuceaba frases ininteligibles, ni yo sabía lo que quería decir, ni siquiera si había algo que quisiera decir, pero lo que se despertó en mí fue una voracidad indescriptible junto con una vocación por el canto; luego de esa laguna de mi mente, mi voz maduró y quiso salir al exterior, así que comía, comía y cantaba a voz en cuello los cantos religiosos que había aprendido en el convento, réquiems, himnos, canciones de cuna, misas en latín, el Ave María; la comida le daba fuerza a mi voz que sonaba potente en el fregadero, en el rosedal, en la cocina. Fue así que José, el ayudante del jardinero, que era un tenor frustrado porque su voz no obedecía sus órdenes, se enamoró perdidamente de mí, de mi voz, de mis canciones. Yo ya había cumplido los dieciséis años, hacía tiempo que había recuperado mi peso perdido y un poco más, estaba rebosante, y me emocionaba la devoción de la mirada de José, sus intentos de acompañarme en el canto y simulaba no escuchar los gallos que escapaban de su garganta en las notas más agudas. Cuando Giovanni se fue, perseguido por quién sabe qué terribles culpas -recibí una breve nota anunciándome su cambio de trabajo y deseándome una pronta mejoría y una sucesión de disculpas que no entendí- volví a sentirme un poco sola. José me agasajaba con dulces, tortas rellenas, toda clase de comidas que su madre preparaba especialmente para mí; venía a buscarme los domingos e íbamos a la iglesia, donde yo cantaba durante toda la misa, dirigiendo el coro de niños que se fue haciendo cada vez más famoso -sostenían que al oírnos se curaban los enfermos. La concurrencia a la procesión de la Virgen de los Inmigrantes aumentaba continuamente y el público estaba colmado de personalidades importantes que querían vernos: una procesión de cincuenta niños vestidos de blanco que caminaban cantando detrás de mí hasta que llegábamos a la catedral y formábamos una ronda elevando nuestras voces y nuestras plegarias al cielo. José estaba rendido ante mis encantos y yo entendí que había llegado la hora de formar una familia, así que pedimos autorización para casarnos y luego de la sencilla ceremonia mudé mis escasas pertenencias a su casa materna, donde tuvimos un altillo que nos pertenecía. Fuimos muy felices, con la novedad de los cuerpos jóvenes y el futuro por delante.
Muy pronto todo eso terminó, yo tenía que trabajar más que antes, José tenía seis hermanos, todos varones bien plantados y solteros, por lo tanto el trabajo de la casa, que hasta ese momento estaba a cargo de mi suegra, fue primero compartido y pronto sostenido solamente por mis hombros, las horas del día no me alcanzaban y terminaba planchando ropa o cosiendo hasta muy tarde en la noche. Mi voz se apagó y también mi apariencia rebosante, desapareció el amor en los ojos de José y se volvió distante y frío, a veces francamente hostil. Me reprochaba no atenderlo bien, como debe hacer toda mujer honesta. Mi suegra me consolaba, repitiéndome que los hombres son así y que las mujeres debemos conocer nuestros deberes y obedecerlos sabiendo que es por nuestro propio bien. Comenzó a volver tarde y a veces ebrio, con olor a aguardiente barato, arrastrando las palabras.
Sentí la mano húmeda subiendo por mi pierna, el jadeo de su aliento espeso. Intenté no moverme, si creía que estaba dormida iba a ser más rápido. Sería solamente un dolor atravesándome, invadiendo mis espacios, un odio feroz latiéndome en las sienes, mi cuerpo pegajoso de sudor y de semen. Abrí los ojos y lo vi disfrutar con un pequeño estertor, los ojos fijos en sí mismo, un hilo de saliva escurriéndose de la boca abierta.
José consiguió en esos tiempos unas changas en el puerto por lo que se iba de mañana muy temprano y volvía tarde y cansado, así que era poco lo que nos veíamos; yo siempre traté de tener su comida pronta y su ropa limpia para que estuviera contento y me dejara en paz. Terminaba su plato, largaba un gran eructo de aprobación y bebiendo a grandes sorbos lo que quedara en la jarra de vino se desplomaba en la cama, sacándose apenas los zapatos. Cuando mi barriga comenzó a notarse más abultada y como las mujeres preñadas no pueden recibir hombre mi suegra arregló una cama para mí junto a la de ella para poder cuidarme.
-Quiero tener un nieto sano -le dijo.
-No me meto en cosas de mujeres -fue el comentario de José.
Al quedar así liberada de mis obligaciones conyugales, dedicaba mi tiempo libre a preparar el ajuar con el que recibiría mi futuro hijo, cosía y tejía por las noches escuchando cuentos de partos que brotaban del inagotable repertorio de mi suegra, de mujeres que han muerto con su bebé sin terminar de nacer a las que enterraban sin lograr arrancarle el hijo, la cabeza asomando entre las piernas y el cuerpito apretado como con tenazas por la vagina endurecida que se negaba a soltarlo -incluían en el entierro por consideración a los deudos, un cajoncito blanco cerrado-; de hijos deformes y monstruosos que nacen sin vida; de bebés sanos que no logran respirar y les revientan los pulmones, muriendo con sus cuerpecitos azulados sin que nadie pueda hacer nada por ellos; de otras a las que se le muere el hijo en el vientre sin que lo noten y empiezan a expulsar trozos informes de hedionda materia putrefacta y terminan muriendo también ellas de la infección; de mujeres que enloquecen con el esfuerzo de un parto muy largo y como animales se comen la placenta y quieren comerse al vástago, no le perdonan el dolor...
“ ... una vez, una llegó a comerle un bracito, con manito y todo, qué horror, la pararon a tiempo porque lo hubiera comido todo al pobrecito, le decían el manquito y era un lindo niño, eso lo vio mi madre o la madre de mi madre, allá en La Coruña, cuando el niño creció y alguien -de esos que nunca faltan- le contó la razón de su manquera el niño enloqueció y se tiró desde lo alto de un acantilado, lo encontraron a los pocos días muerto entre las rocas ... pero no tengas miedo, todo va a salir bien, cuando una mujer es fuerte y de caderas anchas como las tuyas, los hijos vienen al mundo sin problemas, si no, mírame a mí que tuve siete hijos y todos sanos.”
Mi cuerpo adquirió una forma nueva, una hermosa redondez completa acogiendo la vida que crecía en mi interior, que golpeaba agitada como si quisiera liberarse de su encierro. Mi pecho estaba hinchado, los pezones oscuros y tirantes, una línea oscura me recorría el vientre desde el ombligo que amenazaba reventar hasta el pubis. El bebé iba a llegar en cualquier momento e iba a estar protegido por la virgen y la luna llena, mi suegra sabía de eso. Esta noche mi barriga se endurecía ya rítmicamente, sus tiempos controlados por un ciclo prefijado. Dejé de oír el trajín de las mujeres en la cocina, los comentarios de la matrona en voz baja, no supe si gritaba o aullaba o me quejaba, no supe si eso era dolor o prodigio, sentía los paños fríos en la frente, las mejillas, en los hombros enjugando mi sudor. Todas las mujeres del mundo pujaron conmigo, escuchando como yo el mugido feroz e ingobernable que emitió mi garganta aunarse con sonidos primordiales de hembras pariendo.
¿Parirás con dolor? Frente a mí tenía la imagen de la Virgen ¿con su sonrisa irónica? que denotaba una sapiencia anterior a los castigos del Padre, y el llanto de esa hija untuosa y ensangrentada recién salida de mis entrañas –singular olor que reconocí- fue mi único dolor. Decidí en ese momento, sin reflexionar demasiado, que mi hija se llamaría María.
-¡Ni para engendrar hijos sirvió ésta! ¡No supo siquiera hacer un macho, las mujeres sólo sirven para putas! -fueron las últimas palabras que escuché de la boca de José, que al día siguiente se fue –según contaron- atrás de unas polleras agitadas provistas de encantos de los que yo carecía, con tanto entusiasmo que las siguió hasta Neuquén, desde donde mantuvo por unos años una esporádica correspondencia con su madre.
María creció fuerte y segura, sabiendo poco y nada de su padre, amada por mí y por su abuela. Cuando mi suegra murió -aquejada de un mal incurable que la postró cinco años e inmune a todos los medicamentos, yuyos y cuidados que le dimos- sus hijos quisieron vender la casa, no habían tenido ningún inconveniente en que su difunta madre me mantuviera, pero no había ya ninguna razón por la cual yo debiera seguir viviendo a costa de ellos. Mis cuñados sabían que con mi trabajo yo, sola, había solventado mis gastos y los de su madre, que alquilábamos habitaciones y que yo lavaba y cocinaba para todos los pensionistas. Como María era parte de su sangre, dijeron, estaba cualquiera de ellos dispuesto a criarla como hija propia. Mezquinos, pensé. Me fui. Conseguí un trabajo en una pensión cercana en la que enseguida me aceptaron como encargada, dada mi reputación en el trato con inquilinos. Mi trabajo fue mucho menos pesado que antes, ganaba bien, llevábamos una vida holgada y pude darle a mi hija una buena educación, para que pudiera defenderse en la vida. Esos años buenos transcurrieron con rapidez, demasiada rapidez para mi gusto. Cuando María andaba por los diecisiete o dieciocho años -no estoy segura de su edad, sí recuerdo que era jovencita- apareció en nuestra puerta un viejo sucio y retorcido por la artrosis que abrió los brazos de par en par mientras balbuceaba emocionado:
-¡Hija mía!
Nos quedamos casi petrificadas, sin atinar a decir nada. Atónita y sin querer creer en lo que me decían los ojos, reconocí lentamente bajo la barba de años y la piel curtida, los rasgos de José.
-¡Hija mía! ¡Hija mía! -repitió lagrimeando y abrazó a María que se había quedado tiesa y lejana.
Sin darnos tiempo a reaccionar, entró, se sentó, nos contó todo lo infeliz que fue, que es y que será, que aceptaba no merecer el perdón de Dios ni de nosotras (aunque siempre confiaría en la misericordia de Dios y de los hombres), reconoció que se comportó como un jovenzuelo imberbe ignorando las cuestiones realmente importantes de la vida. Nos habló de su soledad y su arrepentimiento, de los años que le llevó tomar la decisión de enfrentarse a su Esposa e Hija abrumado por la vergüenza y la tristeza, de su dolor y desesperación por no haber podido despedirse de su Madrecita, que en paz descanse. Juró por la memoria de su Santa Madre que dedicaría la vida que tenía por delante a cuidarnos y a reparar los daños que pudo habernos causado.
-¡Nunca más las abandonaré! -concluyó, con un entusiasmo que no nos contagió.
Su equipaje consistía en una valija llena de ropa sucia que lavé sometida a una rutina anacrónica, mientras mi irritación y mi estupor crecían mirándome fregar sus inmundicias. Su olor penetrante fue invadiendo todos los rincones impidiéndome ignorar esa presencia ajena que irrumpió en nuestra vida. Se instaló en una pequeña habitación que reservábamos para huéspedes y fue poco a poco cambiando su mansedumbre inicial, dejando aparecer un carácter irascible y grosero.
Pasaba el tiempo y durante semanas lo pensé y lo organicé. Documentos, pasajes, dinero. Todos los detalles. Y estaba nerviosa, ya era el día.
-¡Dolores! ¡En qué estás pensando! ¡Te dije que fueras a buscar un litro de vino a la provisión!
-Ahora no puedo, tengo que ayudar a María.
El hombre se levantó, plantándose ante mí y me empujó, gritándome:
-¡Acá el que manda soy yo! ¡Nunca más me contestes ni me contradigas, porque vas a saber lo que es bueno! ¡Chusma infeliz, arrastrada! ¡Cuando digo algo, se cumple y sin chistar! ¡Mandando las mujeres, dónde se ha visto!
-No voy a ir -apenas terminé la frase recibí una bofetada que me tiró al piso. Humillada, lo único que conseguí fue sollozar, mientras me arrodillaba para pararme.
-Vas a aprender, zorra, ya vas a aprender, por las buenas o por las malas... –murmuró, y salió dando un portazo.
-Nos vamos -susurré, dirigiéndome a María, que observaba todo, inmóvil -¡Rápido, nos vamos antes de que vuelva! -el tono urgente la reanimó, guardó en desorden lo que pudo dentro de la valija que le alcancé y salimos, mirando alrededor, como dos ladronas. Ya en la calle, continuamos a paso rápido, subimos a un coche de alquiler en la avenida. Mi corazón recobró de a poco el ritmo normal. El coche frenó al llegar a la dirección indicada y nos bajamos; María me siguió como autómata por laberintos de oficinas arrastrando su valija, todavía sin comprender.
Ya en el barco, que partió rumbo a Montevideo, la abracé mientras mirábamos sin nostalgia la ciudad que se alejaba, donde no había manos ni pañuelos que se agitaran por nosotras, ni lágrimas que anticiparan nuestra ausencia. La vimos alejarse hasta que se desvaneció en la distancia. El agua del río estaba clara, casi transparente, con un leve tono amarillento.
Teresa Puppo, 2015